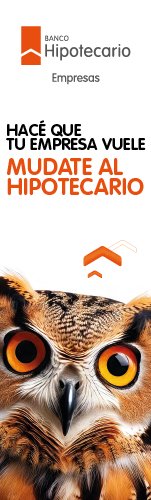Siempre le molestó el ruido de fondo. Percibir esa radiación primigenia y lacerante que se produjo en el Big Bang y viaja por el Universo desde hace más de 13.000 millones de años le resultaba algo molesto, a veces, insoportable. Cuando le prestaba atención era como el zumbido larvado de un acúfeno, siempre con él, sobre todo durante el reposo o en la noche, cada vez que había silencio, momento en que no era inhibido por otros sonidos del ambiente.
Sus padres lo consideraban un niño solitario, terco y rebelde. Les incomodaba con sigilo su insistencia en describir formas y figuras que nadie más en su entorno siquiera imaginaba. En realidad, no tenía las palabras ni la comprensión plena de lo que ocurría, pero sentía una convicción visceral de que tales fenómenos eran ciertos y reales, sucedían en alguna parte y que los demás eran incapaces de notarlo. “¿Cómo era posible que nadie más los vea?”, se preguntaba con cierta frustración. “Es tan visible, tan evidente».
Para él, el universo no era solo un conjunto de cosas que suceden. Era una sinfonía de sonidos y colores que atacaban en un mismo instante. En algunas ocasiones cuando, a pesar de sus esfuerzos en disiparlos, hasta 10 mil estímulos se hacían conscientes en 100 milisegundos, sentía su cabeza como una colmena en primavera.
Desde pequeño aprendió a tolerar que su percepción de las cosas del Universo era extraordinariamente sensible y poderosa. No solamente del espacio, sino también de su curvatura y del tiempo. Por momentos, cuando lograba relajarse y concentrar su atención en el Tan Tien, cuando lograba fluir por el canal central y desde el perineo hasta la coronilla, para luego extenderse hasta la tierra y de allí hacia el cielo, en esos momentos, tenía la vaga e inquietante sensación de haber estado en ese universo desde hace miles, tal vez, millones de años.
Fue diagnosticado en varias ocasiones como poseedor de un TEA (Trastorno del Espectro Autista) y así deambuló, de médico en médico, de terapeuta en terapeuta y de droga en droga, con bastante pena y sin ninguna gloria. Pero, lo que realmente lo aterraba, eran los períodos confusionales, en los cuales
millones de sonidos y figuras conformaban un caleidoscopio irrefrenable, con la recepción de frecuencias de ondas electromagnéticas extraordinariamente altas o bajas, que lo ubicaban como perceptor muy por fuera del registro del resto de las personas que lo circundaban.
No era, por suerte, un fenómeno permanente. La sensibilidad aparecía esporádicamente incrementada. Al principio, de niño, por más que jugaba arropado en los trajes de los héroes de Marvel, no lograba encontrar una explicación convincente para lo que le sucedía.
Ya adolescente, descubrió ciertas circunstancias que resultaban recurrentes.
Las percepciones se repetían y se hacían más intensas cuando algún episodio, fatal o fortuito, lo llevaba a sentirse en ese corredor difuso donde cuesta dirimir las emociones que transitan entre la agridulce depresión y la esofágica angustia.
El reconocimiento de estas regularidades provocó que, ante el atisbo de alguna de estas emociones, se incentivase su temor a provocar estas hipersensibilidades y, naturalmente, este efecto lo llevó a evitar someterse a situaciones, lugares, personas o sucesos, donde la irrupción de estas emociones o circunstancias que las propiciaran, fueran más probables.
La condena de su poder prodigioso consistió en crecer totalmente aislado.
Con el mínimo contacto cotidiano y los cuidados indispensables de su familia nutriz, sin amigos, niñeras, ni rivales. Se encerraba en su casa, lo que dicho así parece una exageración, pues la mayor parte de su tiempo la dispensaba en un cuarto con ribetes de búnker, rodeado de la inestimable y populosa compañía de libros, celulares y computadoras, todos cuidadosamente esterilizados y pasados por autoclave.
Su lugar en el mundo no era solo un refugio físico, sino un muro invisible que lo separaba del resto. Y aunque el aislamiento lo protegía de las oleadas sensoriales, lo sumía en un abismo más oscuro, donde la distancia emocional con los humanos era más vasta que cualquier espacio entre las estrellas.
En ciertas ocasiones, cuando una lectura o una asociación evocaba algún anticipo del pródromo temido, inmediatamente cambiaba de actividad y, generalmente, se refugiaba colocando la música al máximo volumen que permitían sus parlantes y en buscar desaforadamente novedades en el cielo.
Particularmente, le entretenía y sosegaba digitalizar en su retina las fases de la evolución de la luna. Clasificarlas, etiquetarlas y guardarlas en la nube electromagnética de sus fantasías.
Cuando su sensibilidad aumentaba, pero no era extrema, solía divertirse en contar el choque de las partículas subatómicas en la Patagonia, con especial cuidado en aquellas con origen extragaláctico y luego, por entretenimiento, comparar sus resultados con los que registraba el Observatorio Pierre Auger de Malargüe. La discrepancia, casi siempre, resultaba insignificante. Lo que no sabía calcular y eso le resultaba exasperante, era la probabilidad de que otros en el universo, en este o cualquier otro tiempo, tuviesen facultades similares a las suyas. La sola fantasía de encontrar indicios confirmatorios
mitigaba su irredimible soledad.
Otras veces, se divertía con observar el agotamiento de hidrógeno en las estrellas que evolucionan hacia una enana blanca. Se entretenía con calcular las variaciones que percibía en su diámetro y con predecir su envejecimiento.
Los momentos que más lo regocijaban, hasta el paroxismo de alegría, era cuando encontraba el probable nacimiento de alguna estrella observando alguna región del medio interestelar lo suficiente densa y masiva como para que la fuerza de la gravedad haga posible la ruptura del equilibrio en que se encontraba. Miraba extasiado estas gestaciones, mientras alentaba secretamente la esperanza de que alguien o algo como él, igual, aunque distinto, naciese en el futuro.
Para cuando alcanzó la madurez de un hombre joven, Giordano había logrado conformarse un micro universo amable y tolerable y sus días transcurrían apacibles tras el paso ritual de rutinas previstas y catalogadas.
En esos tiempos se entretuvo diseñando una nueva cosmología no copernicana. Sabía que las observaciones de algunos corrimientos al rojo sobre la cual los astrofísicos sacaban sus conclusiones no eran del todo adecuadas.
Pero nunca falta una piedra que cae al acaso cuando el lago manso duerme, perezoso, una siesta. Durante semanas, Giordano había sentido una extraña inquietud. Sentía una vaga sospecha de que algo en el cosmos no cuadraba, una pequeña anomalía, un leve cambio en el patrón habitual de sus observaciones. Era como una sombra en ciernes sobre su universo, amenazando con desmoronar su delicado equilibrio. El 8 de septiembre de 2024 la confirmación de una noticia que le llegó por las redes lo inundó de zozobra y despertó sus sensibilidades. Ese día se enteró algo que siempre había visto y nunca percibido: la luna, su luna, se alejaba en una órbita espiralada con una velocidad exponencial de 3,82 centímetros por año de alejamiento de la tierra y, naturalmente, de su lugar y su escrutinio cotidiano.
Eso significaba que, en la medida que aumentara su fuerza centrífuga, en unos 500 millones de años el resto de la humanidad no podría ver la luna elevando sus cabezas al cielo.
Tras un instante espasmódico de desasosiego, repelidos los embates del ataque en ciernes, controladas sus ansias, su regocijo fue irónicamente intenso. Advirtió que, a pesar de todo y contra todo, él sería el único hombre en 8.000 millones que pueblan la tierra, que no perdería la oportunidad de observar la luna. Había encontrado, por fin, un sentido para su hiperconsciencia, una razón para su particular modo de percibir el cosmos.
Recordó que, si los cálculos eran correctos, la sexta extinción masiva del planeta sería bastante antes de esos 500 años. Él podría, para siempre, mientras durase su existencia, preservar digitalizada en su retina y almacenada en el espacio-tiempo, todas las caras y fases de ese satélite al cual los poetas plañideros cantaron por milenios.
Esa bola brillante que ve hoy, él podrá verla por centurias y, en rigor, la verá siempre, aun cuando en el siglo XXX de la historia de nuestra cultura, ese satélite llamado Luna constituya sólo un lírico recuerdo en los libros de historia.
Jorge Vivas